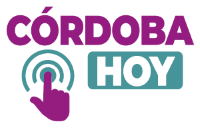A pesar de los avances legislativos en Argentina y América Latina, la brecha entre las leyes que garantizan derechos y la realidad sociocultural persiste. Mujeres y disidencias sexogenéricas continúan siendo vulneradas, evidenciando la necesidad de construir una democracia que transforme derechos escritos en derechos vividos.

OPINIÓN
MAGÍSTER SILVINA BARROSO
VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS – UNRC
Pensar(nos) desde el género en estos tiempos: revisando una deuda invisibilizada de nuestra democracia.
Cualquiera diría que en estos tiempos no sería necesario insistir en visibilizar violencias y desigualdades motivadas por cuestiones de género. Cuando decimos en estos tiempos, decimos: a 41 años de democracia sostenida y de un estado que ha generado una estructura jurídica de avanzada en términos de derechos a mujeres y colectivos disidentes: Ley 26150 de Educación Sexual Integral (2006), Ley 26485 protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), Ley 26618 de matrimonio igualitario (2010), Ley 26743 de Identidad de género (2012); Ley 27499 Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (2019); Ley 27610 (IVE/ILE) Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del embarazo (2021); Ley 27636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (2021); decimos a casi 10 años de Ni una menos (2015), a casi 30 años de la cuarta conferencia mundial de mujeres en Beijing (1995); decimos: cuando las Naciones Unidas fijaron para la agenda 2030 el 5to. Objetivo de Desarrollo Sostenible: “la igualdad de género”, decimos que hay letra escrita que otorga derechos y , a la vez, cuerpos que siguen reclamándolos, cuerpos que necesitan que se hagan vida, que se hagan trabajo, que se hagan salud, que se hagan derechos vividos.
Uno de los ejes centrales en los abordajes críticos sobre la concepción y práctica política entendida como democracia consiste en complejizar las definiciones procedimentales de democracia como práctica electoral, derechos y ciudadanía política universales y garantía de derechos individuales. Una democracia plena excede estos tres ejes para contemplar la experiencia vivencial del ejercicio de derechos sociales por colectivos que configuran grupos, comunidades, sectores que no encuentran en las agendas o decisiones políticas las condiciones para el ejercicio pleno de derechos, entre esos sectores mujeres y las disidencias sexo-genéricas (con sus múltiples interseccionalidades) representan el grupo social más excluido y vulnerado en las agendas de los estados democráticos latinoamericanos.
Si bien América Latina, y Argentina especialmente, ha avanzado en la sanción de leyes que van en el sentido de garantizar derechos a comunidades excluidas por su sexo y/o género, la violencia, exclusión y discriminación hacia mujeres y personas del colectivo LGTTTBIQ+ son una realidad que requiere, además de una importante estructura jurídica, el trabajo con los sentidos afianzados en la cultura. La brecha entre lo jurídico institucional y lo sociocultural es enorme y requiere de un sólido y sostenido trabajo para educar en DDHH, en sentido social y colectivo y en perspectiva de género si lo que queremos es una democracia plena que garantice equidad. Un dato importante de destacar es que sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones nacionales la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual cuando en algunos países de la región la criminalización de la disidencia sexogenérica es explícita y jurídica y en los demás la criminalización es social y cultural.
Pensar la democracia y la democratización implica, necesariamente, entramar la construcción y consolidación de ciudadanía. Para un estado de tradición moderna higienista, la frontera de la ciudanía se ha correspondido con las fronteras entre el binarismo sexogenérico heteronormado y las disidencias; el compromiso de la agenda ONU-UNESCO 2023 es romper esas barreras/fronteras para una sociedad más justa.
Los movimientos del colectivo LGTTTIBQ+ -trasuntadores del dolor en fiesta de orgullo- han movido y siguen moviendo las estructuras del binarismo; las marchas cada 8M, los 16 días de activismo establecidos por la ONU -que traman un continuum entre el día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre) y el día Internacional de los DDHH (10 de diciembre)- toman las calles y reclaman por una ciudadanía plena para todas, todos y todes. Ese es el desafío social y la responsabilidad de los estados.